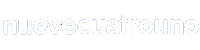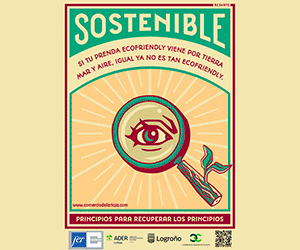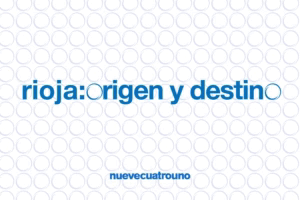Sin asomo de pretensión científica alguna podemos considerar que la domesticación del fuego -acaso el primer chispazo de inteligencia en la materia-, el asentarse -paso a sedentario del homo cazador/recolector- y el a sentarse -comunidad en torno a la mesa- son factores que determinan una especial forma de evolución de la especie humana y el surgimiento de la dieta mediterránea, esto es, una especial forma de alimentación.
Tiempo habrá, si Dios quiere, de ocuparse de lo primero, que debería ser lo primero. Pero la lógica cronológica se ve desbaratada por el impulso de dar cuenta de la entrañable exposición, hasta el próximo día 1 de septiembre en el Museo Arqueológico Nacional, titulada ‘Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea’, que añade arte al alimento.
La ciencia se añadió con la toma de conciencia del hecho de trascender de sustancia puramente alimenticia a forma de vida. Es de atribuir a Cicerón, quien en su ‘Cato maior, sive de Senectute’ (‘Catón el viejo o sobre la vejez’) (44 a.C.), escribe: “Y no media el deleite de estas comidas tanto por los placeres del cuerpo como por el encuentro y la charla con los amigos. Pues nuestros pasados hicieron bien en llamar ‘convivium’ a las reuniones de amigos para comer, porque suponía una unidad de vida, y lo hicieron mejor que los griegos, que a esto llaman ‘bebida conjunta’ o ‘cena conjunta’, de manera que esta clase de reuniones parecen considerar como lo más importante lo que en realidad es lo menos…”. Porque tal -esto es, el “tratarse de una complejísima y milenaria manifestación cultural que trasciende al mero acto nutricional”- fue precisamente la razón de que en 2013 la dieta mediterránea fuera declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. “Abarca los conocimientos y técnicas de acopio y elaboración de alimentos; las formas de transporte, almacenamiento y comercio de los productos; las prácticas tradicionales, sociales, simbólicas y rituales de compartir la comida y de comer juntos; los valores de hospitalidad, de vecindad, de amistad, de diálogo y de cohesión familiar y social; y el papel, en fin, del acto de comer en la consolidación de la sociedad, en contribuir a la participación de sus individuos, y en promover el diálogo”.

La declaración fue precedida de un largo proceso de estudio científico iniciado en 1947. Participó en él nuestro Grande Covián, y concluyó por nominar la dieta mediterránea y dotarla de sentido: “Cuide su salud disfrutando de la vida”. Convivialidad. Hermosa y difícil tarea la de preservar su presente y su futuro en tiempos autodestructivos.
Como sustancia alimentaria, si pensamos en nuestra Península Ibérica, podríamos partir de la llegada hace unos 7.500 años de agricultores y ganaderos provenientes del Próximo Oriente, que introducen cereales (trigo, cebada), leguminosas (habas lentejas, guisantes, almortas), que se acompañan de los productos de animales (ovejas, cabras, vacas, cerdos) y concilian con la recolección de plantas, frutos silvestres y miel, pesca y marisqueo. A partir de aquí se produce una intensa bio diversificación llegada a través del Mar Mediterráneo. En el primer milenio antes de Cristo fenicios y griegos aportan vid y olivos -que con el trigo conformarán la llamada tríada mediterránea (pan, aceite y vino)- y gallinas (con sus huevos); después los romanos: centeno, productos hortícolas, pescados, salazones y expansión general; árabes y sefarditas añaden nuevos frutales, arroz, especias y técnicas de riego. También las religiones conformarán hábitos alimenticios. A raíz del descubrimiento de América se sumarán productos venidos de allende el Atlántico: tomates, pimientos, judías y patatas, y más tarde: maíz, calabaza, aguacate, cacao en un proceso de intercambio cuyo resultado es que lo mediterráneo no define ya (solo) un espacio geográfico, sino una manera ubicua de vivir.
Posteriormente la ciencia médica se encarga de encontrar las razones científicas que explican los beneficios para la salud, y de añadir otros mecanismos (ejercicio físico, convivencia familiar, hidratación adecuada…) que confluyen en lo que puede hoy calificarse de dieta canónica que es la pirámide alimenticia y el decálogo de principios formulados por la Fundación Dieta Mediterránea.
A destacar la presencia del “vino con moderación y respetando las costumbres”. Y durante las comidas. Médicos bien formados en ambas ciencias aconsejan el Rioja de calidad. También las carnes rojas se toleran gastronómicamente con moderación. Nuevamente Paracelso: ‘Dosis sola facit venenum’. Puro sentido común: nada hay más aburrido que el exceso. Para mayor información médica puede seguirse la página de PREDIMED -Prevención de Dieta Mediterránea-.
La exposición en el Arqueológico nos muestra rastros y restos de todo ello. Provistos de la adecuada servilleta informativa, que nos entregan con la entrada gratuita, podemos visitar seis espacios, cuyos títulos y contenido son en esencia los siguientes: (i) aperitivo: medios de investigación, (II) la carta: productos esenciales, su obtención y elaboración, (III) la compra y la despensa: comercio, conservación y almacenamiento, (IV) a la mesa, preparación y consumo de comida y bebida, (V) sobremesa, circunstancias sociales, culturales y rituales de la comida, (VI) una dieta sostenible y saludable, reflexión sobre el futuro.
No esperemos ver piezas de relumbrón en una muestra que es, al par que la dieta, doméstica, apegada a lo cotidiano. Los restos arqueológicos reclaman siempre imaginación y ensoñación en quien quiera disfrutarlos. Hoy las utopías de la ciencia ficción se proyectan al pasado, acaso por las distopías que se asignan al futuro. Encontramos belleza y redención en bastantes de ellos: una cajita de madera del XVIII d.C. (Herculano) conteniendo semillas y frutos carbonizados (79 d.C., aquí el Vesubio fijó con rigor de lava la fecha); azuelas, azadas y otros instrumentos agrícolas, entre ellos un corquete (II a.C.) que nos enseñan cuán cerca estamos de nuestros antepasados; cerámicas, naturalmente, de todas las formas, tamaños, dibujos y colores -singularmente un plato (IV a.C.) (Campania) decorado con peces (con probable precisión: una mojarra, una lisa y una herrera más una pequeña sardina y dos gambas, salud en el viaje hacia el Más Allá)-, porcelanas de Alcora y cristales de La Granja (finales XVIII), porque siempre ha habido clases que querían frías sus copas; un lingote de sal trasportable como moneda de cambio gracias a una cinta de piel de camello (Mali XIX-XX)…
El cuidado catálogo del que están tomadas casi todas las referencias aliviará la fragilidad de la memoria.