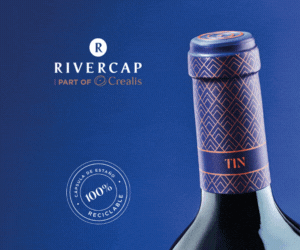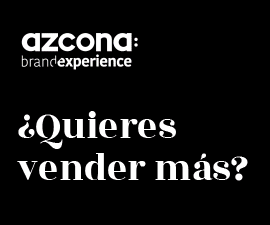No saben lo que es el cambio climático ni creo que les importe. Han oído hablar de él, claro, pero en el fondo a estos dos agricultores de casta lo que les importa es que la uva nazca sana y se haga buen vino. “Ni punto de comparación, una vendimia de antes empezaba mayormente el día del Pilar y más de un año seguíamos cortando uva para los Santos”.
Coincidí con Valvanera, relaciones públicas de Gómez Cruzado, justo después del verano en la calle San Agustín. “Tengo que presentarte a Eugenio, ‘el Guindilla’, y habláis un rato, te va a encantar porque lo sabe todo de vino en Ollauri”. Dicho y hecho. A Eugenio se le sumó Antón, un veterano curtido también en mil batallas vitivinícolas ya jubilado de su labor en Paternina, que sumaría fuerzas con el primero. Dos primeros espadas al que David González, enólogo de la bodega y menos ducho en vivencias del siglo pasado, pondría el contrapunto a sus historias. Cuando le dejaran, claro…
“Somos nacidos y criados en Ollauri”, comienza el Guindilla con convicción y la seguridad que da estar en su territorio, la viña que él mismo plantó con su padre hace casi cincuenta años y que nos sirve de lugar de reunión, “de lunes a sábado trabajábamos de sol a sol para la empresa, y los domingos aquí en la viña mi padre Alejandro y yo le dábamos como los romanos. Este viñedo se llama Las Laderas porque ya ves que está en cuesta. En aquella época se plantaba lo que tenías y donde podías, normalmente en las zonas que no valían para el trigo, la cebada, la remolacha… En ladera y en pequeños recodos poco fértiles es donde se ponía la viña y plantabas un poco de todo”. David, que se conoce la historia, asiente por primera vez.
“Yo, de todas formas, no se lo recomiendo a nadie lo que he hecho aquí. Ni pensarlo. Esta viña la cogimos casi toda lleca, cuando empezamos a trabajar nosotros era el año 74 y a la vuelta de dos años o tres se labró con unas mulas, dos machos y dos burros, y lo hicimos poco a poco. Hoy cavabas allí diez celemines, mil metros, otro día hacías 500 o así y lo hicimos bien, algunas partes en terrazas. Antes teníamos otra parte que era del año 47 y otra del 50. Unimos todo en un viñedo precioso”.
“Lo desllecamos con el brabán y la plantamos en ‘barbao’, y luego había que injertarlas. Lo hicimos a pico, yo mi pico lo dejé enanito de tanto trabajar, ¡lo desgasté tanto que lo dejé de penitencia!”. ¿Te imaginas a un chaval del pueblo haciendo esto hoy en día?, pregunto con un punto de malicia. “Si pones a un chaval de veinte años a hacer todo esto se deja colgar antes que coger el pico y la morisca como hicimos nosotros”. “Y eso que van al gimnasio…”, zanja con ironía David.

“Es que antes se cogía de la madre de la cepa”, apunta Antón, “porque entonces no estaba controlado por el Consejo Regulador ni por nada. Se cogían los ‘barbaos’ que se llamaban y se enterraban durante un año y echaban raíz, y entonces se metían en las viñas con el herrón o a pico y se injertaba en la misma viña. No es como hoy en día que se compra y ya está. La gente cogía donde pillaba y lo que pillaba, porque igual era garnacha, graciano, malvasía, viura o calagraño, o lo que fuera; muchas de aquellas uva ya no existen, y había una mezcla de vinos y sabores que hoy no hay y eso se ha perdido”.
“Con trece o catorce años, casi de biberones, ya estábamos con el herrón. ¡Si no podíamos con él! Antes era todo a mano, a base de morisca y picachón, todo lo más que habían era un mulo. Cagüennnn…”. Mira al Guindilla y le pregunta, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo? Se ríen, hablan de historias de hace medio siglo y lo hacen con la complicidad que sólo dan los años. “Ya con dieciocho, en días normales si tenías faena venías un par de horas antes de ir a tu trabajo a hacer la labor en la finca. Mi padre decía ‘poco ganamos trabajando, pero menos ganamos en el hogar’. Eran moriscas que las recuerdo tremendas, si llovía y te ponías debajo no te mojabas”.
Ahí estábamos David y yo sorprendidos, más yo que él, mirándonos sin saber muy bien qué decir porque nuestros dos contertulios se habían enfrascado en una pequeña discusión sobre el tamaño de la morisca. Visto lo visto, y, sobre todo, porque se habían olvidado de nosotros, propuse cambiar del blanco al tinto. Cuando vieron que se rellenaban las copas volvimos a hacernos presentes.
En época de vendimia cualquier mano era agradecida
Coge el testigo Eugenio: “Antes vendimiaba toda la familia, incluso venían de Bilbao o de Logroño y te ayudaban, no había ningún problema de jornadas. Igual había quince personas. Ni se miraban rocíos ni análisis, siempre calculando que tenía que ser por el Pilar”. El vino no faltaba, “el vino no estaba limitado, se cogía el garrafón y cuando se acababa se llenaba otra vez, y si no la bota o el porrón, no se bebía en copitas ni nada”. Mecagüen la leche se oye a Antón al fondo, “así, a chorrillo”.
“Había gente que se bebía dos o tres litros al día, pero es cierto que no tenía ni mucho menos tanto grado. Pero recuerdo que unos primos míos de Ábalos empezaron a darle al orujo una vez que se me antojó a subir en la alforja tres botellas, y se me tropezaban por los ribazos y yo les decía, ‘cuidado que no tengo ni seguros ni nada, que os vais a lesionar, ¿qué hacéis?’. Al día siguiente ya no se llevó más que el vino para almorzar y punto. Agua y vino”.
“Aquí hemos estado quince o dieciséis personas para vendimiar en un día porque en aquellos tiempos estaba yo en CVNE de tractorista y te dejaban los aperos y el remolque, de San Vicente venían tres o cuatro, y de Ábalos siete u ocho. Y tenías que cortar 17.000 ó 18.000 kilos como un templario para dejar cerrada la viña. Se trabajaba de lo lindo y cosechábamos más de mil kilos por persona”.
“Pero volviendo al cuento”, continúa el Guindilla, “esos eran los días buenos. Cuando no teníamos gente ahí estábamos mi padre y yo solos, yo ya tenía dieciséis o diecisiete años, y ahí estábamos vendimiando los dos. Alguna cosecha nos dejaba Berberana un caballo con seis comportas o siete, y con cada tres o cuatro cestos yo llenaba la comporta. Pesaba la uva 120 ó 140 kilos, más lo que apretábamos y el peso de la comporta… Pues igual 200 kilos”.
Aunque, puntualiza hablando de fechas de cosecha nuestro particular relaciones públicas, que ése era cometido de Antón en Paternina, “y eso con buen tiempo. Un año recuerdo que tuvimos que vendimiar después de una nevada y teníamos que darle una patada a la cepa para ver dónde cortábamos. Pero eso tampoco era lo normal. Sí pasó alguna vez que aquí se abría la caza el día de los Santos y gente de Rioja Alta seguía vendimiando, y tuvieron que retrasar la apertura porque sólo faltaba que encima de lo duro que es vendimiar te pegaran un perdigonazo”. La sola idea hace que a todos se nos reseque la garganta, pero rápidamente nuestros protagonistas recuperan el resuello y se centran en temas menos peliagudos.

Eugenio mira la mesa, ve que queda choricillo y media botella de vino. “Echa un trago, chiguito, y come algo”. Está resultando dura esta entrevista. David manda en su bodega, yo en mi ordenador, pero queda claro que en este almuerzo son Eugenio y Antón quienes marcan los tiempos. Silencio… “Aquí en Las Laderas lo malo no era bajar a las comportas con el cesto lleno, era subir hasta allá arriba un viaje y otro… Y además eran cestos de castaño que escurrían y te salía el mosto por los pies aunque le ponías en el fondo unas hojas de la viña. Y luego subirlas al carro que pesaban como un muerto, cogían hasta catorces comportas, siete a cada lado”.
David me miraba con cara de resignación, como diciéndome “si en esto te has metido tú solito…”. Debo confesar, amables lectores, que tanto al enólogo como a mí mismo se nos escapaba alguna sonrisa escondida, pero la actitud que manteníamos era la del asentimiento dándoles la razón, ¡cualquiera se atrevía a decirles que no!
Entra como un torbellino Antón. “¿Puedo hablar ya? Cuando ibas a vendimiar te daban para desayunar orujo o moscatel con unas pastas, casi sin amanecer siquiera. Cortabas para un viaje y se almorzaba, se hacía una lumbre muy grande y te secabas la ropa que tenías mojada. A la hora de comer el dueño de la viña traía el bacalao con pimientos, los caparrones o la olla podrida –asiente al fondo el Guindilla con una sonrisa que refleja aquella juventud pasada- y claro, descansabas un poquito y a empezar otra vez hasta que se fuera la luz. Era duro”.
Muchas cuadrillas a lo largo de tantas y tantas vendimias. “Un montón de veces lo hemos comentado entre nosotros”, me cuenta Eugenio, “y tengo que decir que he tenido mejores experiencias con los andaluces que con los gitanos, es que no les gustaba, dejaban uva sin recoger, un día venían diez y al día siguiente desaparecía la mitad y el capataz se tenía que poner a buscar a otros, en fin, que no me gustaba vendimiar con ellos. Yo prefería a los andaluces que eran mucho más como nosotros y estaban acostumbrados al campo todo el año. También portugueses, ‘marroquines’ menos, pero venían y no trabajaban mal”.
De todas formas, para terminar este primer capítulo con Eugenio y Antón, le pregunto al Guindilla cómo es la vida del jubilado, lejos del campo y las cuadrillas: “Vivo como un marqués, bien, bien, bien. Pero me da mucha pena, aquí he dejado media vida, imagínate que hacía ya dos años que no me había arrimado por aquí porque me trae muchos recuerdos. Pero estoy contento porque veo que la cuidan. En la viña siempre tenía tarea: si llovía quitaba las piedras, si había que subir tierra, podar, quitar hojas, y si me aburría cogía el azadón dale que te pego y dejaba los ribazos para afeitarte en ellos. No sé, son muchos recuerdos”. “Yo creo que estos muchachos querían que no trabajaras más aquí”, concluye Antón, “vaya favor te han hecho, ¡y además te han dado perras!”.

Fotos: Clara Larrea Quemada